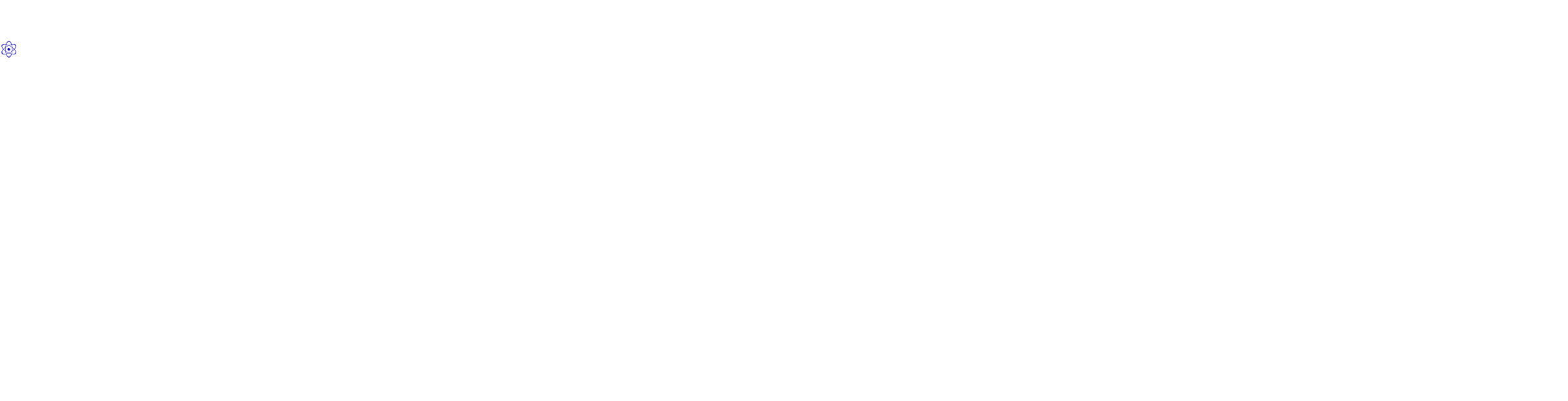Por Jianxi Liu
Es difícil observar los recientes ataques de Estados Unidos en Venezuela sin sentir una inquietante sensación de déjà vu.

Para muchos en América Latina, las intervenciones militares estadounidenses no son historia lejana, sino heridas abiertas. La última operación, presentada por Washington como una “campaña de precisión” destinada a desmantelar “amenazas a la estabilidad regional”, lleva todas las marcas familiares de la política estadounidense en el hemisferio: moralización estratégica, indignación selectiva y una agenda económica latente.
Bajo la retórica de la democracia y la seguridad, se sospecha el apetito persistente por la influencia —y el petróleo— que ha definido la participación estadounidense al sur del Río Grande durante más de un siglo.
Guiones antiguos, nuevos objetivos
A lo largo del siglo XX, la Doctrina Monroe de Washington se consolidó en intervencionismo militar y encubierto: Guatemala (1954), Cuba (1961), Chile (1973), Granada (1983), Panamá (1989). Cada operación se justificó bajo un lema distinto —anticomunismo, lucha contra el narcotráfico, defensa de la democracia—, pero todas compartían una línea inconfundible: la preservación del dominio estratégico y económico de Estados Unidos.
La Guerra Fría terminó hace décadas, pero los métodos permanecen.
Cuando Salvador Allende fue derrocado en 1973, fue en nombre de la libertad. Cuando Manuel Noriega fue derrocado en 1989, se trató del narcotráfico. Cuando EE. UU. apoyó discretamente un intento de golpe contra Hugo Chávez en 2002, se habló de corrupción. Pero cada episodio dejó inestabilidad y resentimiento, no liberación.
Recordemos: Estados Unidos no bombardea todas las “dictaduras” autodenominadas; solo las que se asientan sobre recursos estratégicos. Y Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, no es un premio menor.
Las vastas reservas venezolanas la convierten en un actor clave en los mercados energéticos globales —y también en una tentación y una palanca de poder ante los ojos de Washington. A medida que EE. UU. insiste en que otras potencias aumentan su influencia en Caracas, su tolerancia se agota. Así, la intervención se presenta no solo como un deber moral, sino como un movimiento preventivo en una guerra geopolítica por la energía.
Para Washington, mantener el control de los mercados petroleros significa más que beneficio económico: es sostener el orden mundial mediante la influencia. Una recuperación venezolana independiente podría reorientar los equilibrios energéticos hacia los rivales de EE. UU. Por eso, su cálculo combina idealismo moral con lógica fría de recursos: una Venezuela estable y aliada mantiene la energía predecible y la geopolítica manejable.
Los ataques llegan disfrazados de rescate humanitario, pero con un subtexto reconocible: una jugada “defensiva” para reafirmar el control sobre los flujos energéticos globales. El petróleo siempre se ha entrelazado con la política exterior estadounidense: moldeó su comportamiento en Oriente Medio y lo moldea ahora en América Latina. La retórica de la libertad viaja a lo largo de los oleoductos.
¿Qué viene después de los misiles?
Más allá de los resultados inmediatos, queda la pregunta de fondo: ¿cuál es la visión a largo plazo de Estados Unidos para América Latina?
Si el objetivo es la estabilidad y la democracia regionales, la diplomacia, la cooperación económica y el multilateralismo deben sustituir la fuerza unilateral. El siglo XX mostró que las soluciones militares rara vez generan paz sostenible. Más bien dejan generaciones desconfiadas de las intenciones estadounidenses y escépticas de los ideales democráticos asociados al intervencionismo.
Los ataques a Venezuela pueden representar un “éxito” militar a corto plazo, pero revelan un fracaso estratégico a largo plazo. EE. UU. sigue tratando a América Latina no como un conjunto de socios, sino como un escenario de proyección. La tragedia es que este enfoque impide que ambas Américas alcancen lo que dicen desear: respeto mutuo, cooperación y estabilidad genuina.
Además, si el siglo XX estuvo definido por la dominación estadounidense, el XXI revela algo distinto: una región cada vez menos dispuesta a jugar el papel subordinado de antaño.
Los gobiernos latinoamericanos, aunque políticamente diversos, comparten un creciente escepticismo hacia la tutela autoproclamada de Washington. La neutralidad cautelosa de Brasil, la condena de México a los ataques y la ambivalencia de Colombia revelan una región ansiosa por afirmar su autonomía.
En una declaración conjunta, España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay expresaron una “profunda preocupación” por la campaña militar en Venezuela, calificando los ataques de violaciones del derecho internacional. Incluso países históricamente cercanos a Washington cuestionan si otra operación “quirúrgica” puede realmente traer la paz o si solo perpetúa el ciclo de dependencia.
En toda América Latina, las memorias de “liberaciones” que terminaron en dictaduras siguen frescas. Las promesas de reconstrucción, democracia y ayuda humanitaria suenan familiares, porque se han escuchado antes —y con demasiada frecuencia terminaron en desigualdad y deuda externa. Los ataques a Venezuela corren el riesgo de reavivar este relato doloroso, reforzando la percepción de que el humanitarismo estadounidense depende de la conveniencia estratégica.
¿Hora de romper el patrón?
La Doctrina Monroe, nacida hace dos siglos, prometía mantener a Europa fuera del hemisferio. Doscientos años después, quizá sea hora de que América Latina declare su independencia de la sombra de Washington.
Washington exige respeto a las normas democráticas mientras las impone con medios antidemocráticos. Advierte a otros contra violar la soberanía mientras la transgrede selectivamente. Habla de asociación mientras trata a sus vecinos como dependientes. Esta doble moral erosiona la credibilidad más rápido de lo que cualquier ataque puede reconstruirla.
La tragedia de esta política no es solo su hipocresía, sino su miopía.
El poder militar puede derrocar gobiernos, pero no puede construir legitimidad. La verdadera estabilidad surge de la diplomacia, la cooperación económica y el respeto por la autonomía regional. Son precisamente los caminos que Washington suele pasar por alto.
Es cierto que EE. UU. no abandonará sus imperativos estratégicos de la noche a la mañana. Pero, si la historia enseña algo, es que todo imperio se agota cuando sus justificaciones dejan de convencer incluso a sus aliados. Venezuela puede no ser el último escenario del intervencionismo estadounidense, pero quizá sea el último donde esos viejos guiones aún se representen sin aplausos.
Jianxi Liu es una analista radicada en Pekín especializada en política y relaciones internacionales. Con diez años de experiencia en medios, escribe sobre temas relacionados con Estados Unidos, la Unión Europea y Oriente Medio.