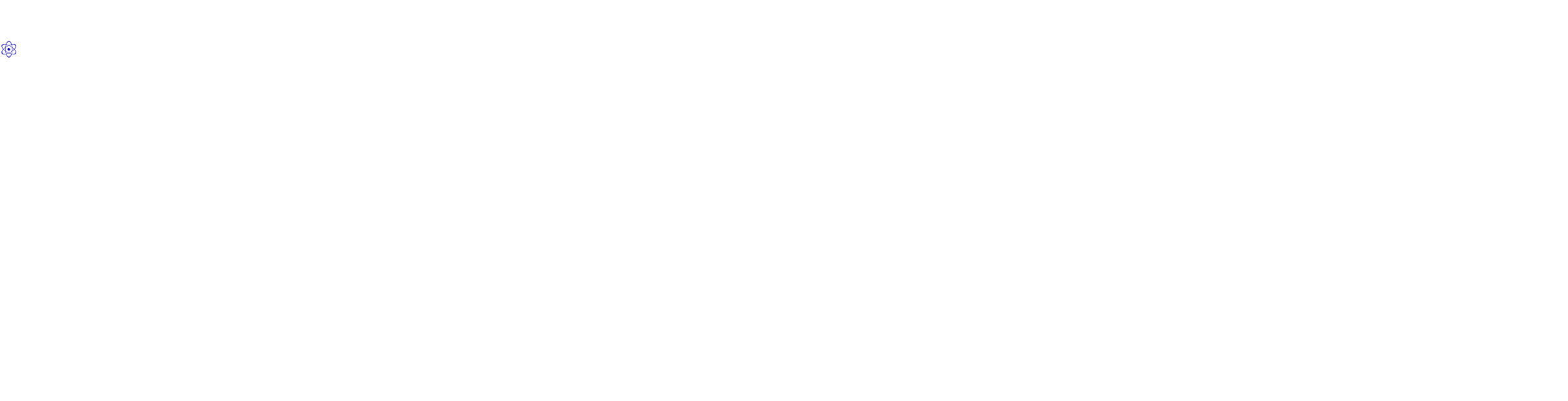Desde el 3 de enero de 2026, la justicia y la rectitud en el orden mundial dejaron de concebirse como principios indispensables para convertirse en bienes escasos, casi de lujo. Desde ese momento, el hemisferio occidental regresó, en cierta medida, a una lógica cercana a la ley de la selva.
El orden del que dependían los modelos de desarrollo de numerosos países latinoamericanos se resquebrajó por completo, y el horizonte común quedó sumido en una incertidumbre profunda, marcada por el vacío de consensos y la ruptura de reglas compartidas.
En la rueda de prensa celebrada en Mar-a-Lago, Trump anunció al mundo que, pocas horas antes, las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado Caracas y habían forzado la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa con destino a Estados Unidos.
El inquilino de la Casa Blanca describió el hecho como un «asalto espectacular”. Los medios internacionales reprodujeron sus palabras como titular: “Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidenses en la historia de Estados Unidos”. Sin embargo, fue la frase que pronunció a continuación la que provocó un auténtico estremecimiento:
«Fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial».
Lo que la gente no había percibido no era la intención política del presidente de Estados Unidos ni el poderío militar norteamericano, sino algo que décadas de decepciones no habían logrado disipar por completo: la incredulidad ante el hecho de que uno de los Estados que ayudaron a construir los principios del orden internacional y de la paz mundial pudiera irrumpir en otro país sin base alguna en el derecho internacional, someter por la fuerza a su presidente legítimo y, además, vanagloriarse de ello como si se tratara de un logro digno de fiero orgullo.
Si tuviera que buscar en la historia una lección comparable, recurriría a la metáfora de la «travesía de las camisas blancas», la estratagema del general Lü Meng, quien, durante la era de los Tres Reinos, organizó un ataque disfrazados de mercaderes, quebrantando deliberadamente el consenso tácito entre potencias rivales: una victoria que traicionó la confianza de todas las partes y que sembró siglos de sufrimiento ajeno e infamia propia de larga duración.
Esto no es solo un ataque militar: es la demolición completa de las reglas que regulan las relaciones entre las naciones, reglas que fueron promovidas precisamente por la principal potencia mundial. Con esta acción queda destruido es el orden internacional y regional que los propios Estados Unidos ayudaron a construir tras la guerra.
«Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz.» (Carta de las Naciones Unidas).
Ese precepto no fue concebido para los Estados poderosos, sino para los pequeños Estados incapaces de garantizar por sí solos su propia seguridad. Bajo este principio básico, el mundo disfrutó, tras la Segunda Guerra Mundial, de cerca de ochenta años de relativa paz. Numerosos países latinoamericanos se atrevieron a participar en la gobernanza mundial, a negociar con potencias mayores y a impulsar su desarrollo; de ese empeño surgieron auténticos ejemplos de progreso económico y social.
Ese fue, en su momento, el orden del que Estados Unidos también se benefició, y que, en teoría, concordaba con la formulación original de la doctrina Monroe. Sin embargo, cuando los intereses geopolíticos o económicos se vuelven más inmediatos, ese orden se convierte en un papel desechable, la doctrina Monroe se amplía hasta el infinito y la soberanía nacional de otras naciones se reduce al mínimo: Cuba en 1961, Chile en 1973, Granada en 1983, Panamá en 1989, Venezuela en 2026.
Y aun con un historial de intervenciones y desestabilizaciones tan ignominioso, nunca antes el panorama fue tan descarnado como hoy día:
«Tenemos que estar rodeados de países seguros y confiables, y además tenemos que tener energía; eso es muy importante.»
En la rueda de prensa en Mar-a-Lago, las referencias a «el petróleo» superaron con creces las alusiones al supuesto delito de «narcotráfico», y la palabra «democracia» ni siquiera se mencionó. Tras esta operación, la hipótesis de que Venezuela sufre un castigo por poseer abundantes reservas petroleras deja de ser mera conjetura. Venezuela no solo figura entre los países con mayores reservas probadas de crudo, sino que sus petróleos pesados complementan los productos de las refinerías estadounidenses. Estas plantas, con una necesidad apremiante de insumos, podrían reemplazar, a menor costo y mayor volumen, los suministros canadienses por crudo pesado venezolanos.
Incluso sin considerar las ventajas financieras inmediatas que implicaría el acceso al petróleo venezolano, los ingresos anticipados que Trump anunció —»la tierra va a producir mucho dinero, y vamos a recibir toda esa compensación»— revelan un cálculo económico de gran alcance.
Pero detrás de las armas y la retórica se esconde un daño más profundo y duradero: la destrucción del modelo de desarrollo de los países latinoamericanos y, en general, de los Estados pequeños del mundo. Como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres: «La situación en Venezuela constituye un precedente peligroso».
«Ni ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas mudas de indios, al ruido de pelea del libro con el cirial, sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles?»
Desde José Martí, las élites políticas, los planificadores económicos y los pensadores sociales de América Latina y el Caribe han construido, en condiciones históricas difíciles, caminos propios de modernización, aprovechando instituciones, recursos naturales y políticas industriales que, en muchos casos, dieron frutos concretos en la mejora del bienestar. Pero cuando el tablero geopolítico es volteado por una potencia con portaaviones y palancas arancelarias, los conocimientos acumulados pierden utilidad frente al cañón. Hoy, el intelecto latinoamericano enfrenta un dolor sin precedentes.
Muchos Estados pequeños no pueden, como las grandes potencias, enfrentar amenazas directas: ante aranceles, sanciones o la eventualidad de un conflicto bélico, su capacidad de reacción es limitada; con frecuencia, su respuesta se reduce a acallar su voz o aceptar la pasividad. La economista centroamericana Velia Govaere describe esta situación como un “silencio inconfesable”.
Ese silencio generalizado se oculta tras la avalancha informativa y la complejidad del presente. En épocas de paz prolongada, las economías latinoamericanas habían conseguido trazar estrategias propias: reducir o redirigir el gasto militar hacia la protección social; sacrificar parte de la seguridad alimentaria para fomentar cultivos de alto valor agregado; abrir sectores de bienestar para atraer inversión extranjera. Políticas que dieron fruto en condiciones de estabilidad regional se convirtieron, de la noche a la mañana, en blancos vulnerables.
El presidente chileno Gabriel Boric lo expresó con franqueza: «Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país». Si las consecuencias de la llamada «Neodoctrina Monroe» o «doctrina Donroe» se extienden, el continente quedará sin espacios para la buena gobernanza. Los países incapaces de resistir la coacción económica y militar, especialmente naciones de América Latina y el Caribe, se verán obligados a alinearse con la lógica de «América primero»: ceder recursos, ajustar políticas y asumir marcos ideológicos que erosionan su soberanía y su dignidad nacional.
«EE. UU. y su ayuda han convertido países en manicomios y cementerios.»
Eduardo Galeano, en su obra emblemática Las venas abiertas de América Latina, repasó la historia del saqueo y la sumisión de la región; un libro que Hugo Chávez llegó a regalar a Obama en 2009. El escritor uruguayo no llegó a imaginar que, apenas una década después de su fallecimiento, Estados Unidos prescindiría de los ropajes de la hipocresía y optaría por una intervención hegemónica tan explícita.
En la misma comparecencia, y en los días siguientes, Trump lanzó amenazas contra Colombia, Cuba e incluso México. Washington busca con premura aplastar o desarticular a los gobiernos de izquierda en la región, obligando a América Latina a actuar conforme a las prioridades de su estrategia de seguridad nacional, devolviendo al continente a la condición de «América para los estadounidenses».
A menos de veinticuatro horas del ataque, Trump volvió a decir públicamente «realmente necesitamos Groenlandia», sin el menor reparo a que esa isla pertenece a Dinamarca, un país aliado de la OTAN.
En el mundo actual, no basta con elegir un bando ideológico para evitar verse arrastrado por estrategias hegemónicas. Ningún país, por grande que sea su disposición a someterse, puede garantizar que ceder intereses nacionales sea suficiente para frenar la presión, si existe un objetivo estratégico central para Washington. La fuerza y la amenaza pueden imponer un clima de silencio, pero la reputación y la credibilidad perdidas no se recuperan con armas. La historia, repetida una y otra vez, lo confirma.
Tras las condenas públicas, los gobiernos de Colombia, Brasil, Chile, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta sobre Venezuela, subrayando que la resolución del conflicto debe estar guiada por el pueblo venezolano, sin interferencias externas y en conformidad con el derecho internacional, e instando al secretario general de la ONU y a los mecanismos multilaterales a desempeñar un papel de mediación. La sede de las Naciones Unidas —símbolo del orden internacional surgido tras la guerra— se encuentra en Manhattan, Nueva York, a pocas millas del lugar donde el presidente Maduro es juzgado bajo cargos penales en una primera audiencia.
Si la paz y la justicia han de atravesar esas escasas millas, no será gracias al silencio ni a la espera: se necesitará la acción decidida de todos los Estados comprometidos con la justicia. Un mundo donde se respete la dignidad de los países, grandes o pequeños, exige valentía de verdad.
Más información en CGTN Español